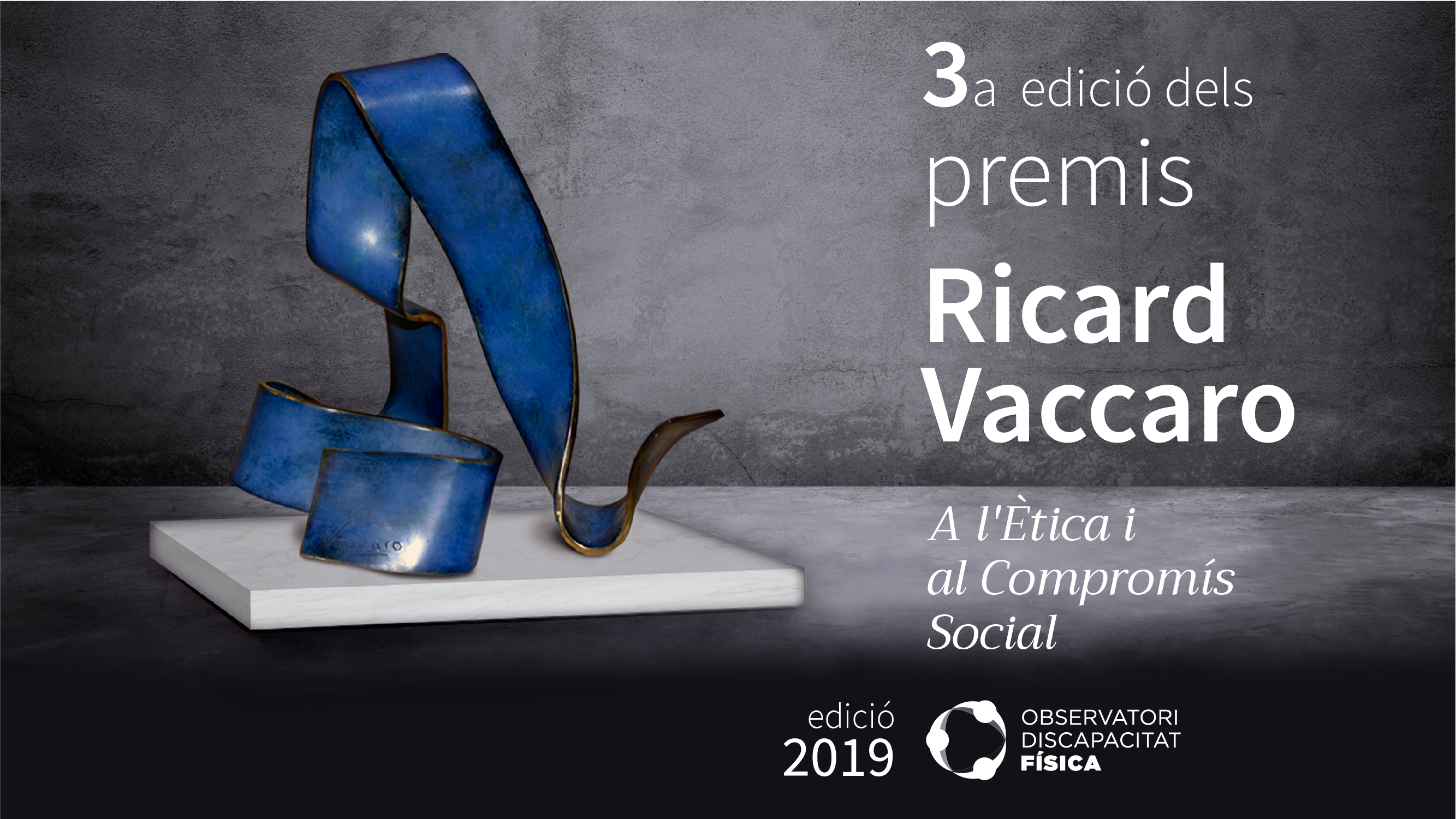José Antonio Marina: “El derecho a la educación de los niños con discapacidad nos implica a todos”
José Antonio Marina es uno filósofos españoles más conocidos de nuestro país, sobre todo en materia de educación. Catedrático de Educación Secundaria, filósofo, divulgador y ensayista, su labor investigadora se ha centrado en el estudio de la inteligencia y en especial de los mecanismos de lacreatividad artística, científica, tecnológica y económica. Paralelamente a su labor ensayística, Marina se encuentra comprometido con el proyecto de impulsar una "movilización educativa" cuyo propósito es involucrar a toda la sociedad española en la tarea de mejorar la educación mediante un cambio cultural. Entre sus muchísimas publicaciones, dirigió la creación del Libro Blanco de la función docente (2015), el Libro blanco sobre el Pacto educativo (2016) y más reciente el libro El bosque pedagógico y cómo salir de él (2017).
Pregunta (P): ¿A grandes rasgos, en qué punto de la movilización educativa se encuentra la sociedad española?
José Antonio Marina (J.M.): Escasa. La sociedad española sólo se interesa por la educación cuando hay malas noticias. Para comprobar ese desinterés basta con observar que en ninguna de las encuestas del CIS aparece la educación como una preocupación de los españoles. Eso supone un mal mensaje a los políticos, que pueden pensar que todo debe ir muy bien cuando los ciudadanos no están inquietos.
P: Una de las propuestas de esta movilización ha sido la creación de una Universidad de Padres on-line, ¿por qué una universidad de padres?
J.M.: Porque todos los que docentes sabemos que las familias están desconcertadas en temas educativos. Reciben mensajes contradictorios y temen no hacerlo bien. Además, la comunicación entre familias y escuelas a veces no es fluida, lo que perjudica la eficacia educativa. Las familias no pueden educar bien sin la escuela, y la escuela no puede educar bien sin las familias. Fundé la Universidad de Padres para aumentar el “talento educativo de las familias”. Dar una serie de recetas no sirve para nada, porque cada caso es diferente; pero sí podemos mejorar las competencias parentales, darles seguridad en su tarea, y proporcionarles la información teórica y práctica que necesitan.
P: ¿Con qué barreras se encuentran los alumnos españoles? ¿Y los alumnos con discapacidad?
J.M.: Una barrera importante es la influencia que en el éxito educativo tiene la procedencia socioeconómica de los alumnos. Por eso, es necesario ayudar a las familias en riesgo educativo. El siguiente obstáculo es la excesiva homogeneidad del sistema escolar. Necesitamos una educación más diferenciada, más cercana a las capacidades y necesidades de cada alumno. No nos estamos ocupando con el suficiente interés y la suficiente competencia profesional de los alumnos que tienen alguna discapacidad. Los recortes educativos afectan más a ese tipo de educación, que necesitan una atención especial. La escuela debe estar incluida dentro de una red de protección y desarrollo de la infancia y la adolescencia y tener una postura más activa en estos temas. Desde la Universidad de Padres intentamos implicar a los Municipios, porque ellos pueden integrar muchos servicios que ayuden a la escuela.
P: ¿Qué visión tiene nuestra sociedad sobre la escuela inclusiva? ¿Cree que nuestro sistema educativo tiene una actitud integradora? ¿Nuestras escuelas no son inclusivas?
J.M.: PISA valora, además de las competencias en comprensión lectora, matemáticas y ciencias, la equidad de los sistemas educativos. Y en esta clasificación nuestro sistema educativo obtiene unos buenos resultados. Dentro de la equidad está la atención a la discapacidad. Sin embargo, hay todavía corrientes pedagógicas en España que defienden la segregación de alumnos. Muchos padres piensan que sus hijos pueden resultar perjudicados, y que sería estupendo para ellos ir a colegios elitistas. Hemos de explicar bien que la inclusión no tiene por qué perjudicar a los demás alumnos, y, por supuesto, debemos tener el talento pedagógico suficiente para conseguirlo.
P: El lema de la Movilización Educativa es: “Para educar a un niño, hace falta la tribu entera”. ¿Cree que cuando se refiere a los alumnos con discapacidad hay menos conciencia de éste mensaje?
J.M.: Sin duda. Y, sin embargo, son los que necesitan más de la tribu. Hay que decir a la sociedad que queremos construir nuestra convivencia sobre los derechos humanos. Y el derecho a la educación de los niños con discapacidad nos implica a todos. Las familias necesitan una ayuda eficaz de la sociedad. La calidad de un sistema público de educación se mide por el modo que tiene de ocuparse de los alumnos con más necesidades.
P: ¿Qué dice el Libro Blanco de la función docente sobre educación inclusiva?
J.M.: Lo he tratado sobre todo en los “Papeles para un pacto educativo”, porque uno de los temas que han obstaculizado siempre un pacto educativo es el de la escuela comprensiva o diferenciada. La educación inclusiva es un paso más allá de la escuela comprensiva. Todos los niños pueden progresar, unos más y otros menos. Y tenemos la obligación de hacerlo posible.
P: Después del análisis de la trayectoria de todos los pactos en educación que ha habido en España y el estudio de la respuesta de la sociedad civil recogida en el Libro blanco sobre el Pacto educativo, ¿cómo nos puede describir la evolución del modelo educación inclusiva español?
J.M.: La LOGSE fue un gran paso, pero careció de la financiación suficiente. Las aulas compensatorias y la atención a niños con necesidades especiales están en la legislación, pero carecemos del personal necesario para que la escuela pueda hacerlo bien. Las dificultades se acrecientan al pasar a la enseñanza secundaria.
P: Su última publicación, El bosque pedagógico y cómo salir de él (2017) habla de un mundo educativo en constante ebullición y repleto de innovaciones, ¿qué nos puede aportar la Filosofía de la Educación?
J.M.: Tenemos que tomar decisiones muy complejas sobre: qué es lo que hay que aprender, quién aprende, cómo se aprende y, desde el punto de vista del docente, como se enseña, donde se enseña, y como se sabe que se ha enseñado. No hay ninguna ciencia capaz de resolver tantos problemas, que incluyen conocimientos científicos, sociales, políticos, éticos. Por eso, he reclamado una ciencia educativa de superior nivel, capaz de reflexionar sobre todos estos aspectos, con una formación excepcionalmente potente. El mejor término que se me ha ocurrido para designarla es Filosofía de la educación.
P: Según dice, la pedagogía navega entre dos paradigmas, el tradicional y el nuevo, y a partir de ellos va emergiendo un paradigma ultramoderno. ¿En qué consiste? ¿Es inclusivo?
J.M.: Es inclusivo porque es muy diferenciado. Cada alumno –sean cuales sean sus circunstancias- merece recibir la mejor educación posible. Las nuevas tecnologías hacen posible conseguir ese objetivo. También pueden ser extraordinariamente útiles para alumnos con discapacidades.
P: El pasado 2 de mayo fue el Día Mundial Contra el Acoso Escolar, una realidad que se sufre en las escuelas y en la que los alumnos con discapacidad se encuentran más expuestos. ¿Cómo cree que se debe trabajar en este aspecto?
J.M.: Hace casi quince años el suicidio de Jokin en Hondarribia conmovió a todo el mundo. En ese momento, desde Movilización educativa propusimos un “Plan contra el acoso”, aprovechando la experiencias que habían tenido éxito, sobre todo en los países nórdicos. Pero el interés decayó enseguida y pocos centros lo ponen en práctica. Voy a ser muy tajante: un centro educativo puede erradicar el acoso escolar en el plazo de tres años. Pero debe hacerlo con inteligencia y con tenacidad.